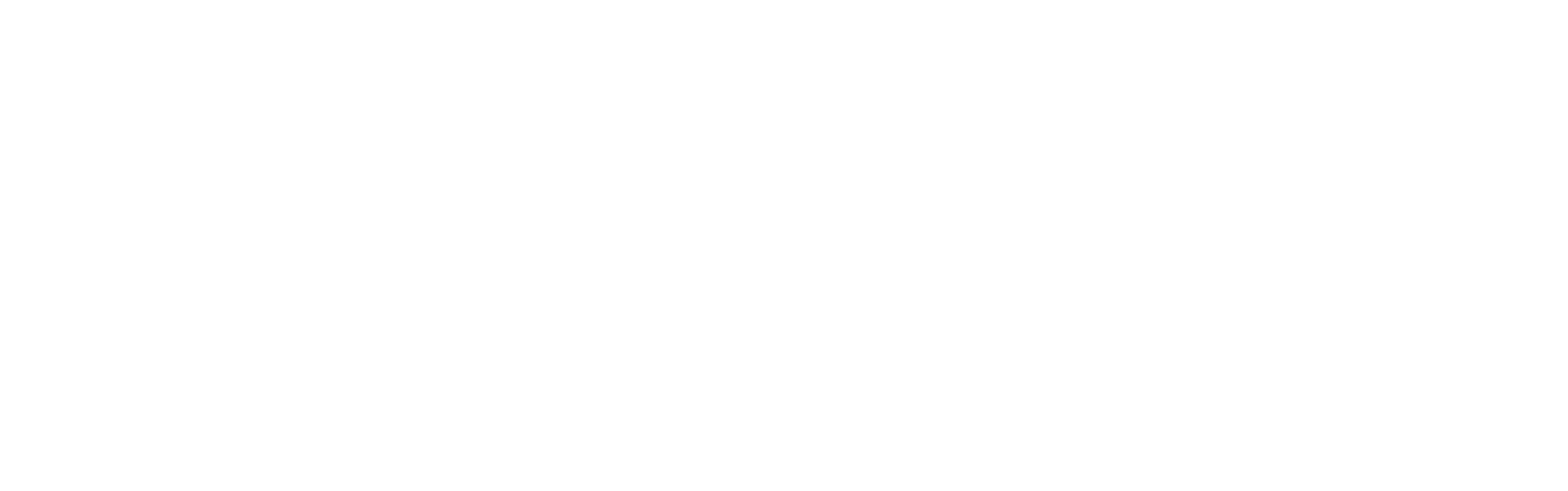CASTELLANO – categoría Juvenil
Y ahora quién cuida el árbol de granadas
En la casa de los abuelos
había un árbol de granadas.
¿Recuerdas?, las bajábamos con un palo,
y a veces también el tamarindo, más abajo,
en la calle donde vivía Capitán,
el perro sin casa que tenía a todos vigilados.
La calle era un retiro de viejos,
pero los fines de semana se llenaba de nietos,
y corríamos todos,
como si el mundo fuera solo esa cuadra.
En la casa de enfrente jugábamos bingo.
Mi abuela se vestía como para un baile,
me echaba perfume,
como si el cartón con dibujos raros
fuera una invitación formal.
Yo no entendía los nombres, ella marcaba por mí.
Ganábamos a veces,
pero lo mejor era la comida para picar.
Mi abuelo tenía su templo,
en la otra esquina,
una casa con rocola y dominó,
monedas sin valor que aún hacían sonar las canciones
de un país que parecía no doler tanto.
Y había uvas.
En el garaje sin techo,
las tablas de madera escondían
una mata de uvas que parecía una enredadera.
Yo las revisaba cada verano,
día tras día, esperando el milagro.
Y cuando por fin estaban listas,
se sentía como encontrar un tesoro.
Nunca supe si sabían tan bien
o si era solo la espera.
¿Y ahora quién cuida el árbol de granadas?
¿Quién llena la piscina inflable?
¿Quién conoce el nombre de todos los vecinos?
¿Quién escucha las historias de la Venezuela que ya no es?
Mis primos cruzaron el océano.
Yo me quedé un tiempo más.
Luego me fui también.
Nos volvimos a ver en otro país,
con otras estaciones, otras palabras,
pero las mismas ganas de volver.
Ahora los abuelos también vienen.
Pero la casa ya no es suya.
Y las hallacas no se arman en cadena.
Y el dominó no suena igual sin la brisa que entraba por la reja de siempre.
Pero estamos aquí.
No en Cumaná, no en Maturín.
Pero juntos. Y eso basta.
Eso es más que bastante.
Y a veces, cuando cierro los ojos,
Capitán me ladra desde la acera,
y el palo está en mi mano,
y mi abuela me llama para marcar la ficha,
y mi abuelo mete la moneda que ya no vale,
y suena la canción de siempre.
Y las uvas están listas.
Y las uvas están listas.
Y yo, yo sigo siendo ese niño que creía que todo duraría para siempre.
Esteban Reyes Acosta